Fue a fines de septiembre. Daniel ya estaba internado y Simón comenzaba a salir del Almafuerte cada fin de semana cuando Mauro por fin me recibió en su casa. Lo buscaba desde temprano. Me había encontrado con la puerta cerrada, pero volví más tarde. A media siesta, me atendió Nadia, su mujer.
—Mauro está durmiendo. Venite en un rato, por ahí lo enganchás después de que se duche. Yo le digo que es tuviste.
Cuando regresé Mauro salía del baño que cada día tomaba a la misma hora.
—Esperalo, tengo que hacerle las curaciones —me dijo Nadia.
Ella había estado en todo de acuerdo cada vez que intenté ver a su novio. Me había dado consejos sobre cómo convencerlo, cómo volver a intentarlo. Solía llamar por teléfono. Nadia jamás me trató como a un extranjero. No tardaría en descubrir que ella sería fundamental para comprender algunas de las verdades veladas a los foráneos.
Me quedé en la vereda tratando de no parecer tan desconocido a los ojos de los que pasaban. A esa altura, después de andar por allí con Manuel, con Chaías, con Tincho, algunos me saludaban: los dealers, o sus hijos, bajaban la cabeza con una sonrisa o levantaban el pulgar para darme por familiar en la villa. Había acompañado a los chicos varias veces a buscar insumos a esos ranchos prohibidos de transas. Pero me daba cierta desconfianza que me vieran en el rancho de Mauro. No sabía qué me esperaba en su relato. Mis cuentas eran: tranquilo, ya hablarán. Claro que, después de un año y medio, si algo había quedado fuera de los relatos voluntarios seguramente no se trataba de la beatitud del Frente, o de sus novias celosas.
Nadia volvió a salir a mi encuentro.
—Cristian, dice el Mauro que pases.
Adelante, una cocina comedor con el televisor encendido pero en silencio. Una mesada improvisada. Una pequeña mesa. Tres sillas. Algunos regalos de cumpleaños acomodados como adornos, un oso de peluche, un par de fotos que no alcancé a ver bien. En la pieza, tras una puerta estrecha y de ángulos irregulares, Mauro reposaba sobre el lado izquierdo de la cama de dos plazas en boxers de algodón gris. Sólo le faltaban los brazos atrás de la cabeza. El corte de pelo muy años ochenta, con flequillo, desmechado, pero no corto. Nadia se sentó a su lado. Con una fuente llena de desinfectante en una mano y la gasa en la otra, ella volvió a concentrarse, como cada día a la misma hora, en continuar la dirección de esa cicatriz enorme, desde el ombligo hasta la baja pelvis. Se suponía que yo debía ir directo a la entrevista, que la única asepsia posible de la escena era que sacara mi libreta de anotaciones y allí parado ante la piedad de la villa me pusiera a preguntar. Sin siquiera poder medir el ritmo del encuentro, apelando a lo más burdo del oficio, comencé.
—¿Por qué te tenés que curar así?
—Es una operación de peritonitis. Estas dos marcas de acá al costado son tiros, en realidad un solo tiro, que entró por acá y salió por acá. En el medio me atravesó el hígado, me perforó. Pero el médico me dijo que el hígado se arma de nuevo, que es como una gelatina. A principios del diciembre me cortaron el intestino.
Mauro había sido el rubio lindo de la villa, un guacho que conquistó a Nadia con mensajes de amor después de haberla visto durante una visita en Olmos en la que ella fue a ver a su hermano Toti, asesinado por la policía dos años después. Cuando Mauro dejó la cárcel la persiguió con paciencia: finalmente ella se enamoró. Buscaban un hijo cuando él la infectó de HIV, aunque él jura que no sabía que era portador cuando se conocieron. Casi al final Nadia me confesaría que ella jamás le creyó. Su visión de la historia era muy distinta: según sus deducciones Mauro la “arruinó”. En la villa el concepto de lo ruin, el adjetivo arruinado, y el verbo arruinar sirven para varios fines. Si algún adulto inició en el consumo de droga o en el robo a algún chico, lo arruinó. La que vende pastillas a los más chicos, los arruina. El que les recorta la escopeta, también los arruina. La mujer que tiene relaciones sin protegerse sabiendo que porta el virus, es una arruinadora. Quien transmite a otro el virus, arruina. Mauro, entonces, para Nadia, fue quien le arruinó la vida.
Mauro salió de la cárcel el 24 de diciembre del ‘96. Desde entonces no volvió a caer preso: se mantiene al margen de la vida que supo llevar durante unos veinte años, casi el mismo tiempo que perteneció a la murga Los Cometas de San Fernando. Fue uno de los que inauguró en la villa el consumo de pastillas, el furor de las Rohipnol que le dejaron tantas secuelas como las marcas que me señala en el cuerpo. “Yo me acuerdo que cuando me dieron el tiro en el ‘87, ‘86, en la época en que fue el furor de las ‘ropi’ fue cualquiera.” Él volvía de una pelea con los de Infico, un barrio de monoblocks que queda a pocas cuadras de la villa. Lo acompañaba un amigo. “Escuché un par de tiros. No les di ni pelota. Sentí como que me empujaron y me di contra un palo de luz. Me abracé al poste y me empecé a desvanecer.” Terminó derrumbándose. Recién en el piso supo que se la habían dado, y creyó, en ese segundo de última lucidez que precede al desmayo, que moría. Fue un disparo traicionero como hay cientos y miles si se multiplica el mal ejemplo de dar por atrás: un tiro por la espalda que hizo un zigzag en su interior. Nunca se enteró quién fue el tirador.
Pasó poco tiempo después de la recuperación del hígado y cayó preso. Le pasó por fin como a la mayoría de los pibes de su generación, incluido su viejo amigo Cachito. Por los contactos con otros detenidos que venían de San Fernando, en la cárcel Olmos hizo ranchada con algunos hombres cercanos a lo que se conoció como la banda de Luis Valor, gente de bancos y camiones de caudales. Uno de esos compañeros se convirtió en su mejor amigo durante el interminable confinamiento en la cárcel más hacinada de la provincia después del infierno de Sierra Chica. Esa amistad se selló dé la única manera en que lo hacen las lealtades nacidas sin el uso de la faca carcelaria al interior de un penal: cuando el otro entrega una prueba de humanidad que supera las circunstancias de sujeción permanente por las que se atraviesa. Después de una fiesta tumbera, borracho y con el equilibrio roto por el pajarito —esa bebida carcelaria que se prepara haciendo fermentar la tinta destilada de los diarios— Mauro se cortó el tendón de Aquiles cuando se duchaba en los baños, en el fondo del pabellón. Su amigo lo asistió, lo tomó en los brazos, pidió que lo llevaran a enfermería. Luego él mismo se ocupó de las curaciones. Él mismo, con la fuerza de sus bíceps trabajados en una barra del pabellón fue llevándolo en andas de acá para allá durante las semanas en que Mauro no pudo caminar. Y fue el único que tras la condena cumplió con su palabra: “Cuando vos salgas, aguantame, que te voy a buscar”, le dijo a Mauro para terminar de darle su devoción.
Apareció por la villa preguntando por él una tarde. Venía a ofrecerle un asalto de alto precio que les daría respiro económico instantáneo. Mauro había pasado en Olmos seis años y cuatro meses, lo que llevó cumplir con una condena por robo calificado. «No estoy arrepentido, pero si querés ser bueno hay que pensar en el mañana, hay que robar para dejar de robar —reconsidera Mauro hoy—. Tu familia tiene que ir y venir del penal, tu familia te sigue. Yo le decía a los pibes que tenés que dejar algo de dinero afuera para poder patalear cuando estás adentro, para que puedan contratar abogados, comprarte lo que necesitás. Si no dejás nada, no podés exigir. Yo dejé diez pesos y fui un tarado por eso y por varias cosas más.”
El planteo de Mauro es de las épocas en que por los pasillos de Olmos, y por los pabellones de las cárceles del país, cuando un nuevo preso era apadrinado por un «poronga” salía a caminar de ida y de vuelta por el pasillo, conversando bajo, del brazo de su protector. Fueron los últimos tiempos de las grandes bandas, los mismos en que la corporación mafiosa de la Bonaerense se fortaleció hasta ocupar el universo del delito en la provincia, convirtiendo cada rincón, cada minúsculo movimiento ilegal, en una oportunidad para cobrar.
En ese entonces, durante los años ochenta y la mitad de la década del noventa, en las cárceles había hasta espacio para caminar por entre las camas. En Olmos donde antes dormían veinte, hoy se hacinan setenta. Allí donde se paseaban los capos entrados en canas, hoy reinan los más atrevidos entre los jóvenes: el promedio de edad de los más de tres mil ochocientos internos es de veinte años.
—¿Qué aprendiste en la cárcel?
—Lo que aprendí en la cárcel es que el delincuente tiene que tener una personalidad, chorro o drogadicto. Hay que cuidar el barrio, hay que andar bien con la gente, para que te abran la puerta si te viene a apretar la policía. Pero si estás bardeando en el barrio te van a cerrar la puerta en la cara. Eso les explicaba a Víctor y a los pibes de su edad. Porque yo veía lo que hacían, cómo se drogaban, por eso les contaba todo lo que me había pasado a mí, el golpe que me tuve que dar yo para después poder sobrevivir. Eso lo aprendí adentro por la gente más grande.
Mauro hablaba desde la cama. Su mujer, después de cinco años de convivencia tempestuosa, y de continuos flirteos con algunas de las nuevas chicas del barrio, aún lo respetaba y lo quería. Allí estaba en silencio, acercándole un mate entre curación y curación.
—¿Cómo se sobrevive tan lejos de la calle?
—No te das cuenta de nada. Allá vos vivís otra cosa, vivís de fantasías. Todo el tiempo quedás en encontrarte con otros afuera. Vivís de ilusiones. Aparte estás con canas que no tienen armas. En la calle tienen armas de verdad y te tiran. Y todo eso no lo ves allá, es como vivir en una película en la que los tiros no se escuchan. Lo que se escucha en el penal son los golpes, pero los tiros es como si te los olvidaras por un tiempo o como si te los acordaras para alucinar cómo vas a robar vos, no cómo afuera apenas salgas te la van a dar porque finalmente no sos nadie. Fijate hoy por hoy todos los operativos que hay, toda la seguridad que fueron poniendo en las calles, todo lo que hace que ya sea muy pero muy difícil robar como hacíamos antes, aunque se maten hablando de la inseguridad. La inseguridad también afecta a los ladrones. Por eso, para entender un poco lo que pasa afuera es que cuando estaba adentro leía mucho las revistas, veía la tele. Para que te des una idea cuando yo caí se usaba el Austral, cuando salí ya había pesos. Nadia me enseñó a andar en colectivo porque no sabía usar la maquinita de las monedas.
Cuando Mauro salió de la cárcel caminaba por las calles del barrio y por los pasillos de la villa sin saber si la gente de siempre lo saludaba por temor o por quedar bien con un ladrón respetado que recién ganaba la libertad. Eso le dolía, dice. Él, que había intentado, dentro del desvarío de las drogas que a veces no podía controlar, ser un hombre probo y cuidadoso con los vecinos ajenos al delito, se enfrentaba al prejuicio sordo de los demás. “La gente es mala porque te juzga por el pasado”, se lamenta Mauro, como si esa carga fuera peor que la propia condena que lo mantuvo encerrado. “Yo tuve la suerte de que me rescaté”, agradece. Y si lo piensa un poco concluye en que fue por su madre, cuando ella se enfermó. Recién entonces sintió que el tiempo pasaba y no en vano, de pronto la muerte se presentaba ante él con su sombría y trágica verdad. Eso lo llevaba a que una de las máximas que intentaba enseñarle a los nuevos pibes como el Frente, era que aun ante el éxito que los mareaba después de un buen golpe, ante una sucesión de éxitos que los llevara a vivir como campeones de box recién consagrados, o ante el peor de los fracasos, por nada del mundo se olvidaran de sus madres: en la cultura tumbera, antes que Dios está la madre. Casi no hay preso en las cárceles que no lleve la bendita palabra MADRE grabada siempre en letra imprenta sobre los cuerpos. “A mí me pasó que no la aproveché. Al final cuando la quise tener la perdí. Mi vieja era re compañera y yo no la llegué a entender. Me puse las pilas tarde y cuando me quise acordar se me fue del corazón.”
La culpa de no haber sabido parar a tiempo para llevarle tranquilidad a la mujer que lo crió, contra todas las tormentas de esa vida de pobreza y de su padre golpeador, lo persigue hasta hoy. Poco antes del fin la recuerda apagada, preocupada por no sabía bien qué. Uno de sus hermanos se lo aclaró: “Mamá está así porque se atrasó en los créditos”. El la creía con las cuentas al día porque ella jamás confesó la necesidad: el poco dinero que ingresaba se le iba en ayudar a alguno de sus nueve hijos en problemas. Consiguió ese mismo día un robo que le dejó lo suficiente: ochocientos pesos en billetes de poco valor. Cuando se los entrego, ella lo miró complaciente y feliz, pero le dijo: «No, m’hijo, acomodate los huesos vos”. Él no la dejó seguir. «No, mami, déjeselos.” Eran ochocientos pesos ganados con la adrenalina de un revólver en la mano. Por provenir de un negocio minorista y ser billetes en sencillo, a su mamá le costó guardar en el bolsillo el fajo de dinero de su Maurito. Casi no alcanzó a gastarlos pagando las deudas: murió a los pocos días del regalo.
Apenas había vuelto al barrio cuando conoció a Víctor Manuel “El Frente” Vital. Lo había visto pasar, altivo y soberbio en su moto reluciente, la XR lOO que le había regalado Sabina. Estaba con uno de los pibes del grupo, charlando mientras fumaban un porro, y lo vio cruzar la calle en la XR, hecho un buen proyecto de hampón.
—¿Y ese pibito quién es? —le preguntó al que lo acompañaba.
—¿Viste qué grande que está? Es el hermano del Pato, el Víctor, le dicen “el Frente”.
El chico silbó con el índice y el pulgar metidos en la boca. Víctor frenó la moto respondiéndole con el chirriar de las ruedas resbalando, y giró en u hasta quedar a distancia suficiente como para estirar la mano y saludar.
—Te presento un amigo, él es Maurito.
—Hola, cómo le va, yo soy Víctor —le dijo el Frente con el debido respeto. Tratándolo de usted hasta que le dieran autorización de lo contrario.
Poco tiempo después Víctor volvió a ir preso. “¿Por qué cayó? Siempre por lo mismo.” Ni Sabina ni Mauro recuerdan exactamente cuál fue el asalto que lo llevó al instituto de máxima seguridad de Mercedes, el mismo lugar donde se hacían señas tumberas de un patio al otro con Manuel, y el mismo al que lo fue a visitar clandestinamente María, la novia más enamorada. Sabina sí recuerda muy bien que fue ella misma la que hizo presión en el juzgado de menores de San Isidro para que esa vez su hijo ya no pudiera volver a escaparse del instituto. “Es que yo, estúpida, lo que quería como toda madre era que mi hijo se curase, que lo mejoraran, que le pasara ese berretín por la droga y por el delito. Después aprendí que adentro los maltrataban, los hacían resentir y los tenían amontonados como animales, sin nada qué hacer, con un psicólogo para ciento cincuenta pibes, aprendiendo a ser peores.” Víctor pasó dos semanas encerrado y comenzó a pedirle a su madre que fuera a verlo acompañada de Mauro. Le mintieron al juez y al instituto: dijeron que Mauro era un primo que venía a verlo desde Entre Ríos. Dio la casualidad de que el profesional que le hizo el psicodiagnóstico a Mauro era de Gualeguaychú, imaginario lugar de origen del amigo de Víctor Vital. Hablando sobre comparsas y recuerdos de carnaval se hicieron amigos. Mauro entró a verlo y pudo convertirse también en el protector del Frente tras los muros de Mercedes.
Lo aconsejó transmitiéndole la experiencia que contra su voluntad había tenido que hacer. “Le tuve que explicar al Víctor que si quería volver a la calle, si el psicólogo le decía ‘acostate a las ocho y lavate los dientes’, tenía que hacer todo lo que le decía el chabón. Hablale, contale que extrañás a tu familia, hacele dibujos, pedile libros que vos querés leer, pedile revistas, todo eso, para que vean que tu voluntad es salir.” Víctor no necesitó dos explicaciones. No tardó en interesarse en la realidad exterior a esos muros, en seducir a la psicóloga encargada de diagnosticar sus condiciones para lograr una reconversión que lo alejara del delito y la violencia, y en convencer hasta al cura del Instituto de que era un cristiano recuperado.
Sabina misma no lograba entender cómo ese incorregible, al que tantas veces había intentado convencer de tomar el santo sacramento, de pronto tomaba la decisión de acercarse así a la religión. “Estos comen santos y cagan diablos”, solía decirle su madre a él y a los de su grupo cuando comentaban sus creencias. El cura del lugar también cayó en las redes negociadoras de Víctor. Entre las actividades con los chicos presos el sacerdote coordinaba un grupo de teatro en el que una de las actuaciones más festejadas era la imitación que el Frente hacía del propio maestro de sotana.
A pesar de la decena de robos que se le imputaban terminó por conseguir un comparendo en el juzgado de menores de San Isidro que tenía su destino en las manos. “La envolvió a la psicóloga como a un niño envuelto y al final le dieron la libertad. Después por eso quedó una vena espantosa con los más jodidos del instituto porque decían que había preferencia por Vital”, recuerda Sabina. Lo dejaron irse pero por consejo de los mismos psicólogos le prohibieron despedirse de sus compañeros: consideraron que sería negativo para los demás verlo salir en libertad. Ellos, desde adentro, cuando supieron que se lo llevaban intentaron un motín pidiendo que les permitieran una despedida. Sabina recuerda con precisión esa etapa: fue la última vez que Víctor estuvo preso, y el más largo de sus encierros.
—¿Tenía algo que lo diferenciaba del resto de los pibes? —le pregunto a Mauro.
—Sí, era único él. El pibito iba y traía plata y vivían todos felices ahí en la villa, y todos eran compañeros, pero nadie hacía nada con él en realidad. Dos o tres pibitos habrán andado vagueando con él, pero no más.
Mauro intenta despejar el mito del Frente de allegados y advenedizos, de fanfarrones que pretenden haber sido sus laderos para nutrirse de su fama y su valor. Ni siquiera él mismo salió a robar con el Frente. La única vez que lo iban a hacer juntos fue para asaltar un lugar en Pacheco del que tenían buenos datos. Era un domingo entre las siete y media y las ocho, cuando entraban los empleados a trabajar. No podían retrasarse. Iban a buscar la recaudación del fin de semana y era cuestión de entrar, encañonar, levantar el dinero y salir lo más rápido posible para no cruzarse con la policía que tenía la seccional cerca. “Vamos en la moto, lo hacemos y fue. Es buena plata. Dale”, le dijo. “Sí, todo bien”, aceptó el Frente. Cuando llegó a Pintos y French, Mauro no se olvida más, Víctor estaba con tres amigos, uno de ellos Manuel, y todavía festejaban a las risotadas la noche de cumbia que acababan de terminar. Lo llamó aparte y le preguntó: “¿No te acordás?”. “Uy, me colgué, recién vengo del baile, no puedo salir así.” En aquella época no estar lo suficientemente lúcido, por lo menos como para salir a “trabajar” con un chorro de ley como Mauro, era motivo para desistir. Mauro ni siquiera se quejó. Fue a buscar a otro compinche, y se largó hacia Pacheco para cumplir con el plan. Fue fácil, recuerda. Hizo cuatro mil quinientos pesos de los de la convertibilidad. En el barrio antes de refugiarse en el rancho pasó por lo del Frente a florearle el botín: “¿Viste boludo? Era una boludez lo que tenías que hacer”. “Yo siempre lo cagaba a pedos”, recuerda, tirado en la cama de dos plazas, con la herida del vientre ya curada por las suaves y entrenadas manos de Nadia.
Pacheco, en el partido de Tigre, que en dirección norte le sigue a San Fernando, fue uno de los sitios donde más desplegaron su pericia para robar los pibes como el Frente Vital. Mauro recuerda la noche en que Víctor partió junto a otros dos chicos en un auto con un local ya entre cejas dispuestos a vaciarlo y escapar. Pero aquel día ni siquiera pudieron acercarse. Iban lento, por las dudas, cuando un coche de vigilancia particular los detectó y se les puso atrás como un perro que encontró la presa a perseguir. “Se ve que tenía radio, porque cuando se quisieron acordar los embocaron del otro lado y ahí empezó el tiroteo.” Saltaron del coche y corrieron los tres a refugiarse en algún rancho de la villa a la que alcanzaron a llegar. La mala suerte y el alma buchona de los vecinos los jaqueó. El Ale, un pibe ancho y fuerte con el que Víctor había estado preso, quedó con el torso dispuesto a las balas policiales al tratar de llegar al final de un pasillo con el impulso de la carrera, y cayó. Víctor disparó desde un cerco. Logró retener la avanzada policial con la ráfaga que soltó. Así, cuentan los testigos, llegó hasta su amigo, ya desangrándose en el barro, inmóvil, mudo. Lo alzó como se alza una doncella en un cuento medieval. “Lo sostenía con los dos brazos y por abajo del cuerpo del Ale no dejaba de tirar”, me habían contado varios de los amigos del Frente en lo que siempre me había parecido una escena mítica a ratificar. “Eso dijo después la gente que los vio. Ellos trataron de escapar en el auto, pero el que manejaba se abatató y chocó. Se tiraron del auto. Víctor corrió, el Ale también, al escapar escuchó el grito. Cuando se dio vuelta el Ale estaba en el piso. Él se puso a tirar como loco para que no lo pudieran agarrar. Dicen que alcanzó a levantarlo y así les disparaba igual. Pero después me contó que el Ale ya estaba muerto cuando lo agarró.”
Ese día Mauro andaba en la moto que se había comprado con los robos que hizo apenas salió en libertad. Se cruzó en el camino con un pibe que lo frenó:
—Eh… ¿no sabés nada de los pibes?
—No. Me parece que están apretados en Los Troncos —le dijo, y Mauro no lo dejó seguir.
Así como andaba, semidesnudo por el calor, salió para Pacheco armado para rescatarlo temiendo que esta vez la amenaza ya pública de la policía de la zona norte se cumpliera. “Me metí y no podía entrar a la villa porque estaba toda la cana. Entonces entré a preguntar y nadie conocía a nadie, hablé con una banda de ahí y les dije que era amigo de los pibes, que no se persiguieran.” “Mataron a dos y los otros están todos presos”, le confiaron. Mauro no sabía qué hacer. Sospechaba que todavía quedaba uno de los de la banda escondido en la villa. Aceleró la moto y regresó a San Fernando para buscar los fierros y a algún pibe que lo ayudara a entrar en los pasillos a rastrear. “Entramos a golpear, a hablar, salieron unos guachos y nos llamaron.” El pibito que quedaba estaba en un rancho zafando, pero no podía salir. Entonces bajó de la moto al que lo acompañaba, le dejó plata para un remise y disfrazó como pudo al único que se había salvado en la persecución. “Le di la visera y los anteojos y lo saqué. Al Frente ya lo habían agarrado.”
Aquellas gestas de salvación, esas aventuras en las que había quien saliera sin pensar en búsqueda del amigo en peligro de muerte, resultan ahora en la villa anécdotas difíciles de volver a escuchar. La solidaridad con los ladrones quedó sepultada con la casi desaparición de los dedicados a robar fuera de los límites del propio territorio, y la aparición de los nuevos pibes chorros dedicados a saquear a los vecinos, sin distinguir en las víctimas ni nombre, ni sexo, ni edad. De alguna manera lo tuve que entender por fin durante septiembre, a unos seis meses del día en el que Brian saltaba como una langosta enloquecida gritando que lo mataran, y los Sapitos, para defenderlo de la furia vecinal disparaban a quemarropa contra Guillermo, dándole aquel tiro que milagrosamente se frenó a milímetros de donde lo hubiera eliminado o dejado en estado vegetal.
Como en tantas otras ocasiones Sabina Sotello me informó por teléfono sobre la novedad. Esta vez no era un falso enfrentamiento con la Bonaerense y su escuadrón de la muerte de Don Torcuato, ni las torturas de las comisarías, ni una mujer atravesada por el disparo idiota de un policía entusiasmado por la acción. Esta vez era por un caído en la propia villa San Francisco, casi en el mismo pasillo donde lo mataron al Frente Vital. “Lo mataron a uno de los Sapitos”, me contó. Le habían volado la cabeza al más grande de los hermanos, el de diecinueve años, como para terminar en seco con un fin de semana parecido al que seis meses atrás había terminado con Brian desafiando a veinte hombres que querían eliminarlo por haber robado sin compasión a niños y viejos. Habían matado a uno de los Sapitos, al Sapo más grande, al mismo Sapito que se suponía le había dado el tiro a Guillermo, o a Rodolfo; el mismo Sapito que había traicionado a Brian dejándolo solo a la hora de declarar ante el juez de menores Una de las pocas certezas que tenía una banda cuando los códigos aún se respetaban, era que sus compañeros no se acostarían jamás con su mujer y que al declarar lo protegerían aun si para quebrarlos llegaban a peor tortura, la de la bolsa y la picana.
Desde el tiroteo Brian estaba en un instituto de máxima seguridad de la capital. Los Sapitos habían quedado en el mismo reducido espacio del pasillo de la San Francisco donde se habían refugiado seis meses atrás. Suele ser mínimo el territorio que les queda a los parias, los ratas que no pueden caminar por la villa saludando a cada uno que pasa porque su exclusión ha llegado al punto en que viven encerrados en unos pocos metros cuadrados, reducidos a un ghetto por la mirada de los demás. Hacía días que los Sapitos se habían entregado a las pastillas y el vino robándole a los que pasaban por las calles que rodean la vieja villa San Francisco. Usaban uno de los más rudimentarios modos de robar: esconderse trás un pasillo esperando a que un auto avanzara por la calle para cruzarse con las armas en la mano y sacarle al chofer lo poco que Ilevara en el bolsillo, nunca más de veinte pesos, que ansiaban como la fortuna que les permitiría seguir.
Ante el despliegue de esa violencia precaria puede que los vecinos reaccionen, como ocurrió con Brian, casi espontáneamente ante una última agresión intolerable, cuando el chico intenta matar a alguien vaciándole un cargador. Puede también que la reacción provenga de quien tiene no sólo las armas, sino también la suficiente impunidad como para responder ante un enemigo considerado execrable. Y en el caso de los Sapitos, en el tiempo que medió entre la caída de Brian, y ese fin de semana, los chicos de la bandita fueron avanzando hacia zonas intocables. No conformes con intentar robarle a don Genaro, un vecino que vive en la cuadra del Frente Vital, también se habían metido en algunos ranchos cercanos. Entre ellos habían vaciado el de los familiares de un transa de la villa 25 de Mayo; un grave error. Sobre todo teniendo en cuenta que después del robo el dealer les envió un mensaje para que se arrepintieran devolviendo el televisor y las pocas cosas que se habían llevado, y ellos no quisieron o no pudieron escuchar. Como única respuesta el sábado uno le rompió la cabeza de un cañazo al negociador. Al amanecer del domingo ya estaban condenados. El transa ordenó a uno de sus laderos, un sobrino, que la venganza fuera fatal.
Para colmo los Sapitos llegaron al domingo tan envalentonados que ni siquiera atinaron a quedarse refugiados en el pasillo, o en los pocos ranchos amigos de la villa. El encargado de ejecutarlos y varios comedidos los tenían vigilados: era sólo cuestión de esperar a que se mostraran al alcance del tirador. Atardecía cuando el Sapo ocupó la esquina haciéndose ver. El auto del transa pasó casi en punto muerto por el borde de la villa. Y dobló para regresar. Marga, la Mai, estaba en el patio de su casa, en el otro extremo del descampado, cuando vio al coche blanco avanzar por la calle Quirno Costa. Sobre la vereda de los monoblocks se paró en seco y de la ventanilla salieron los fogonazos, vistosos en el comienzo de la oscuridad de la noche, como cohetes de Navidad. “Vamos a chusmear”, les dijo a los suyos y salió. “Al Sapito le habían baleado la cabeza. El auto dio vuelta en dos ruedas, de allá tiraban para acá.
Es cierto, los Sapitos estaban atrevidos, le habían pegado a un nenito de la 25, lo quisieron asaltar a don Juan. Pero yo digo; se hubiera bajado del auto para matarlo, y no hacerlo al estilo vigilante, desde el coche, como un cobani cagón.”
Mauro llegaba en ese mismo momento a la agencia de remises donde trabaja desde que se rescató. Tenía asignado un viaje desde la iglesia evangelista de la calle French. Para allá salió. Cuando se asomé al campito que da a la villa vio el amontonamiento de gente y escuchó los gritos de desesperación. En la esquina, sobre el pasto que hay frente a los monoblocks, estaba tirado el Sapo. En pocos minutos una multitud había rodeado al herido. Su hermano y una amiga pedían a gritos que Mauro parara el coche para auxiliarlo.
—Súbanlo, loco! ¡Delen! ¡Súbanlo! —pidió Mauro ante la parálisis de los que sólo atinaban a gritarle que los ayudara.
Entre el Sapito y la chica lo levantaron soportando el peso del cuerpo abatido, tambaleando, hasta qüe lograron meterlo en el asiento trasero del remise. Mauro todavía no puede olvidar esa imagen: el pibe con la cara bañada en sangre, y ese líquido pastoso supurando en el lugar de la cabeza donde el sicario enviado por el puntero había ensartado el plomo de la venganza. “Salimos con el coche, escarbando. Yo iba a full, y ellos, el hermano y la mujer, no paraban de gritar.” Fue un tiempo infinitesimal pero la escena se extiende para Mauro como la pesadilla que se recuerda brumosa al despertar en medio de la noche. Apretó el acelerador con la certeza de que el chico agonizante a sus espaldas era obviamente una misión imposible y cuando se alejaba, a través del reflejo de un vidrio creyó ver la cara del moribundo parado entre los vivos afuera del coche, pidiendo por su salvación. Era el Sapito, el hermano del Sapo, tan parecidos entre sí, que por un segundo Mauro los confundió. “Pero me di vuelta apenas y lo vi con la cabeza hecha mierda, así que aceleré, sin pensar más en nada.” Cuando llegaron al hospital de San Fernando el Sapo ya había muerto.
—¿Usted qué piensa de esa muerte? —le pregunté a la Mai cuando me contó lo de aquel domingo.
—Lo único que sé es que al que lo mató no lo quiero. Yo te digo, si andan robando yo los cobijo. Pero si andan vendiendo drogas no los quiero.
— ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
—Es fácil. Si el transa no vendiera drogas, los chicos no se drogan y no roban. Porque el chico que tiene la mente limpia, ocupa la mente en otras cosas y ocupa las manos y no roba. Pero como el transa lo envenena, el chico se enloquece, roba y hace daño. No vas a escuchar a la madre de ningún ladrón que quiera a un transa. Mi hijo era buenísimo, y cuando empezó a drogarse, ahí cayó.
Capítulo 9 <=Click
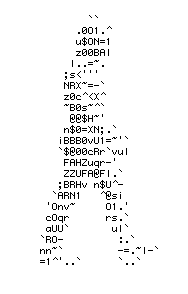
No hay comentarios:
Publicar un comentario